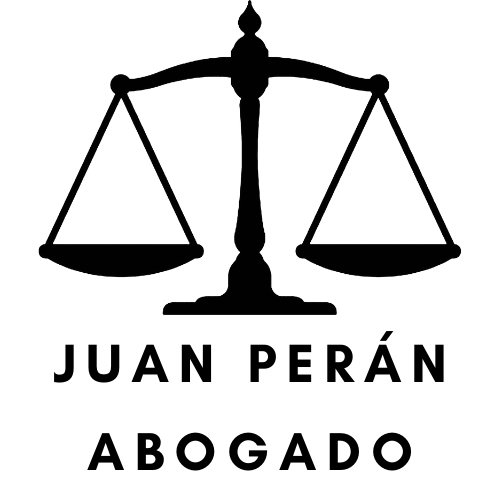¿QUÉ SE PUEDE RECLAMAR POR LAS PERDIDAS DEL CORONAVIRUS?
La crisis sanitaria que estamos viviendo es una crisis económica y social, sin precedentes. Sus consecuencias personales, sociales y económicas, también.
La pandemia será superada pero sus consecuencias perdurarán durante meses, sino años.
Todas las estructuras sociales se han visto afectadas como nunca antes había ocurrido. Solo un ejemplo: las ciudades del mundo aparecen desiertas con sus habitantes, confinados. Parece exagerado decirlo pero, “el mundo se ha parado”.
Toda esta situación va a afectar a las relaciones personales y muy especialmente, a las relaciones comerciales y a la  economía y desarrollo del mundo.
economía y desarrollo del mundo.
Las sociedades modernas han sido capaces de articular un sistema jurídico para dar seguridad a las relaciones de los miembros integrantes de esa sociedad. La situación de pandemia que sufrimos va a suponer un aluvión de conflictos entre particulares y empresas. Muchos de estos, terminarán debiendo ser resueltos por los tribunales de justicia.
Es todavía temprano para atisbar las consecuencias últimas que alcanzaremos, más allá de la pérdida de vidas humanas y el drama y dolor que ello conlleva.
Lo ocurrido también deberá hacernos plantear algunas prioridades de la sociedad actual. ¿Deberemos plantearnos la retribución de un futbolista en comparación a la que percibe un médico?
Más allá de todas estas consideraciones que como digo son muchas, voy a tratar de dar algo de luz sobre situaciones de la vida cotidiana en lo relativo a qué se puede reclamar, a quién y sobre qué base legal, a raíz de la pandemia que sufrimos.
¿Qué pasa con los servicios contratados, pagados y no prestados?
En este apartado podemos incluir como ejemplo, el curso presencial contratado; el billete de avión; la realización de obras; las cuotas del gimnasio o el abono a la ópera, sólo por citar algunos ejemplos.
Pues bien, lo primero que debe quedar claro es que todo lo que pueda ser recuperable, deberá poder serlo, aunque claro está, en el momento que resulte posible. Cuando digo recuperable me refiero a la prestación
contratada. En los ejemplos citados: las clases; el vuelo; las representaciones de ópera, etc.
La posibilidades de recuperar el dinero ya pagado son escasas. La razón es que el obligado a ellas no se niega a reconocerlas y no es por causa al mismo atribuible el no poder realizar la prestación. En consecuencia, pudiendo ser aplazada la prestación, la suspensión está justificada por la causa de fuerza mayor que vivimos: una pandemia mundial.
Obviamente, esto es una generalización y luego será necesario analizar caso por caso.
Puede darse el supuesto de que alguna prestación ya no tenga sentido. Por ejemplo, si alguien ha contratado un curso para preparar unas oposiciones y no puede realizarlo, ya no le va a resultar posible realizarlo más adelante porque era su última convocatoria. En ese caso debería serle reintegrado su dinero, al menos en una parte importante.
En el mundo de internet, algunos de estos servicios han decidido cumplir con su prestación a través de la red. Por ejemplo, algunos gimnasios han decidido impartir sus clases “online”. Esto es un cambio en las prestaciones. El consumidor no está obligado a aceptarlo y mucho menos a abonar nada por a nueva forma de prestación.
¿Puedo exigir que me devuelvan las cuotas del gimnasio pagadas por adelantado al no estar de acuerdo con hacer las clases “on line”?
Muchas cadenas de gimnasios han decidido devolver sus cuotas por política comercial, pero no es una decisión a la que estén obligados.
Lo mismo está ocurriendo con las compañías de aviación. La mayoría están optando por dar bonos para poder volar cuando todo vuelva a la normalidad. La razón es evidente: si tienen que devolver todo lo cobrado, muy posiblemente entrarían en quiebra económica.
Sólo un dato: en el mes de marzo, sólo en España, se han vendido más de 50.000 billetes de avión. La mayor parte de ellos no han podido ser utilizados por los compradores.
¿Qué pasa con las entradas a espectáculos?
Hay que ver qué sucede con el supuesto de fuerza mayor por el estado de alarma, pero la legislación de espectáculos en directo da derecho a la devolución de la entrada.
Para los eventos de un sólo día, la ley del consumidor está de parte del usuario. Así, aunque la intermediación de la compra de entradas puede complicar el asunto, los promotores están obligados a ofrecer la opción de devolver el importe de los espectáculos -teatro o conciertos- suspendidos.
¿Y el pago del comedor escolar?
Muchos padres pagan por adelantado las cuotas por el comedor o por actividades escolares. El Ministerio ha aclarado que se trata de una
competencia cedida a las Comunidades Autónomas y por tanto, cada una de ellas tomará una decisión. Así, Galicia y País Vasco no van a cobrar por estos servicios mientras dure la cuarentena. El resto no se ha pronunciado, por el momento.
Los Juegos Olímpicos; la Liga de Fútbol profesional y otros eventos deportivos, festivos y lúdicos diversos
 La Liga aún no ha tomado la decisión de parar la competición. Quieren que se reanude en mayo, por lo que los abonados deben esperar para reclamar el dinero de su abono. Los abonados se preguntan qué sucede con la parte que les corresponde de su abono pagado para todo el año y el Ministerio de Consumo, recomienda su reintegro sin ningún tipo de penalización.
La Liga aún no ha tomado la decisión de parar la competición. Quieren que se reanude en mayo, por lo que los abonados deben esperar para reclamar el dinero de su abono. Los abonados se preguntan qué sucede con la parte que les corresponde de su abono pagado para todo el año y el Ministerio de Consumo, recomienda su reintegro sin ningún tipo de penalización.
Los Juegos Olímpicos han sido aplazados hasta el año 2021. En el mejor de los casos, los atletas participarán en la nueva fecha de la carrera sin pagar un euro. Pero algunas pruebas sólo reservan la plaza, obligando a abonar de nuevo la inscripción. La inscripción al maratón no se devuelve.
Ha sido una de las grandes polémicas deportivas: miles de corredores populares han visto que se cancelaban sus carreras y no se les devolvía el dinero a no ser que hubieran contratado un seguro. La letra pequeña indica que la organización reserva la plaza para cuando se dispute la carrera.
Eventos como las Fallas de Valencia; la Semana Santa de Sevilla y su Feria de abril, etc. también han suspendido y aplazado su celebración para finales de 2020 o quizá el año próximo.
Los pequeños y medianos empresarios autónomos
El entorno empresarial es más complejo y son muchas las leyes a las que atender para saber si corresponde una compensación económica.
Si no se toman medidas paliativas, la pandemia se estima que reducirá en ocho puntos el crecimiento del PIB en 2020. Las previsiones no son pues, nada alentadoras para la economía. Las pérdidas para particulares y empresas se cifran en miles de millones de euros.
¿Qué ocurre con los negocios cerrados?
Es viable jurídicamente que los establecimientos y locales afectados soliciten las oportunas indemnizaciones por los perjuicios económicos que les ha supuesto la paralización forzosa de sus respectivas actividades. La dificultad está en cómo calcular esas pérdidas.
En la mayoría de los casos, no se contempla este tipo de compensaciones. Como mucho, se puede hablar de la devolución de un importe o del no
cobro de determinados servicios, porque realmente no han sido prestados.
En los supuestos de bienes inmuebles, puede alcanzarse un convenio con el propietario por el no uso, por ejemplo en locales comerciales.
La cláusula ‘rebus sic stantibus’, la tabla de salvación para muchas empresas
Dicha cláusula la podríamos traducir en una interpretación muy libre; “estando así las cosas”, las condiciones deben cambiar.
Los contratos en vigor preocupan a los empresarios que no saben si podrán afrontarlos como estaba previsto cuando se firmaron en la actual situación.
El Tribunal Supremo (TS) sentó jurisprudencia en 2014 al rebajar a una cadena un 29% la renta del arrendamiento de un hotel por la crisis económica y modificó así la cláusula ‘rebus sic stantibus’.
En la medida en que la situación de alarma, la falta de movilidad y las medidas de cierre y paralización de actividades supongan pérdidas económicas relevantes y constantes para las empresas, puede resultar de aplicación esta doctrina jurídica que permite la modificación de los contratos y, en los casos más extremos, incluso su resolución.
Para que se pueda apelar a dicha cláusula, se tiene que dar una circunstancia imprevisible e inevitable, como es el coronavirus, y la compañía debe ser capaz de acreditar la existencia de pérdidas reiteradas y acreditables documentalmente.
No sería suficiente con la existencia de pérdidas ocasionales, o la completa desaparición de cualquier margen de beneficio mediante un informe pericial elaborado por un economista. Para que fura válido debe contener datos de un periodo suficientemente dilatado y compararlo con las cifras de un periodo similar de un ejercicio anterior.
La suspensión de los respectivos plazos de prescripción y caducidad, según el Real Decreto 463/2020, implica que los plazos para el ejercicio de acciones de responsabilidad contractual o las reclamaciones de intereses por abono tardío del precio -entre otras- quedan suspendidos. Es decir, no corre el plazo.
Incumplir un acuerdo privado entre empresas
El artículo 1105 del Código Civil se refiere a los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito. Según este precepto legal, el deudor no deja de estar
obligado al cumplimiento de su obligación si ello es todavía posible. Pero el acreedor no podrá reclamar una eventual indemnización por los daños y perjuicios.
¿Tienen los autónomos derecho a dejar de pagar la cuota de autónomos o a recibir ayudas del Estado?
El Gobierno de España ha establecido una prestación de carácter excepcional para autónomos. Y lo prevé siempre que sus actividades hayan quedado suspendidas -como consecuencia del coronavirus- o cuando, su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
¿Qué cubren las pólizas de seguros?
Pues todo va a depender del tipo de cobertura que se tenga contratado. Sin embargo, la mayor parte de los seguros no cubren o incluso, excluyen expresamente, las situaciones como la que estamos viviendo. Es decir, las que dan lugar a un estado de alarma como el decretado por el gobierno. La razón es que son supuestos tan extraordinarios que las aseguradoras no pueden conocer el riesgo, no se puede fijar una prima adecuada basada en la siniestralidad. No hay precedente apropiado ni experiencia para medir ese riego y poder preverlo y ponerle un precio.
De forma excepcional, algunos seguros, como el de Asistencia en Viaje, Vida o Asistencia, sí cubren determinadas circunstancias derivadas de una situación de emergencia como la que vivimos derivada del virus Covid-19. Pero todo va a depender de lo pactado en cada póliza de seguro.
En el ámbito empresarial, sólo en el caso que la empresa haya contratado una póliza muy concreta con cobertura de pérdida de beneficios, podrá aquella recuperar una mínima parte de su negocio por interrupción de actividad productora.
En el caso del seguro de Asistencia Sanitaria, la patronal de seguros, UNESPA, ha asegurado la cobertura salvo que las prestaciones
estuviesen excluidas expresamente para los supuestos de pandemia como la actual.
¿Y si la Administración cancela un contrato?
La Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece:
«Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».
En el caso en que la Administración opte por suspender
determinados acuerdos, el contratista puede plantearse ejercer acciones indemnizatorias frente al órgano de contratación.
En algunos casos, hay reglas especiales. Por ejemplo, cuando se adopten medidas en el sector eléctrico o gasista, se prevé que el Gobierno determine el régimen retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado de los costes.
¿Se aplica la excepción de fuerza mayor al caso del Covid-19?
Es probable que la mayoría de los daños sufridos caiga en
esa excepción. La jurisprudencia en España es favorable a entender que las medidas que toman las Administraciones Públicas en casos de emergencia -crisis sanitarias, sequías, etc.- están motivadas por fuerza mayor, por lo que no serían indemnizables.
¿Qué sucede cuando se trata de medidas concretas que afecta a una empresa individual?
La legislación sobre el estado de alarma -Ley Orgánica 4/1981- prevé expresamente que quien sufra de forma directa un perjuicio «como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante su vigencia, por actos que no le sean imputables, tiene derecho a ser indemnizados”.
Igualmente, la normativa sobre expropiación forzosa prevé la compensación por las medidas públicas necesarias para afrontar epidemias que impliquen destrucción, detrimento o requisas de bienes o derechos.
Por ello, en principio, serían indemnizables los daños que se derivan de la imposición de prestaciones personales concretas, como obligaciones de servicio público, o por la ocupación o toma de bienes privados.
Como ejemplos, se puede citar la ocupación de un hotel para atender enfermos; la requisa de material sanitario que tenga una compañía o de centros médicos privados; la supresión del pago por ciertos servicios -uso de centros privados de atención médica- o la imposición para producir un bien determinado a una fábrica: mascarillas o batas.